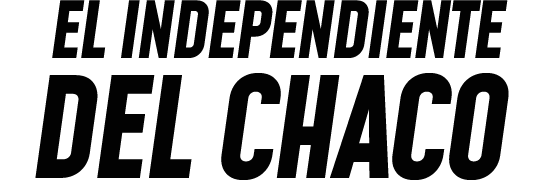La inseguridad alimentaria en la infancia argentina alcanzó niveles alarmantes en 2024, con el 35,5% de niños, niñas y adolescentes (NNyA) de entre 0 y 17 años afectados, y un 16,5% de ellos en situación severa. Así lo reveló el nuevo informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (Odsa) de la Universidad Católica Argentina (UCA), presentado bajo el título «Inseguridad alimentaria en la infancia argentina: un problema estructural observado en la coyuntura actual».
La presentación se realizó en el streaming institucional «Hagamos lío» de la UCA y estuvo a cargo de las investigadoras Ianina Tuñón y Valentina González Sisto, autoras del estudio, junto a referentes invitados como Sergio Britos (Cepea, UBA, UCA), María Eugenia Herrera Vegas (Cesni), Catalina Hornos (Haciendo Camino) y Alberto Cimadamore (Iiep UBA-Conicet).
«La inseguridad alimentaria no es una foto, es una película, y esa película muestra que la infancia argentina vive una realidad estructural de privaciones», señaló Tuñón durante la transmisión.
Un problema estructural
El estudio se basa en datos de la Encuesta de la Deuda Social Argentina (Edsa) entre 2010 y 2024. En su serie histórica se identifica un deterioro persistente en el acceso a la alimentación por parte de los NNyA, con picos notables en 2018, 2020 (pandemia) y 2024, este último en el marco de la crisis económica, recesión y deterioro del empleo. «Estamos ante una situación crítica: más de cuatro millones de chicos no comen bien, y de ellos, unos dos millones pasan hambre», explicó González Sisto.
Entre 2010 y 2017, la inseguridad alimentaria total rondaba el 20%. Desde 2017, comenzó una escalada que alcanzó el 37% en 2020. Luego, pese a una leve mejora, los niveles nunca bajaron del 30%.
En 2024, el indicador volvió a escalar al 35,5%. La forma más grave de esta privación -aquella que implica episodios de hambre- afectó al 16,5% de los niños y adolescentes.
«El empleo es el factor más determinante: los hogares donde los adultos tienen trabajos precarios o están desempleados tienen una tasa de inseguridad alimentaria del 51%», afirmó Ianina Tuñón.
A su vez, la situación es peor en hogares monoparentales (43%) y numerosos (45%).
¿Quiénes están más afectados?
El informe desglosa el impacto de la inseguridad alimentaria en distintas configuraciones sociales. Los más afectados en 2024 fueron: Niños en hogares con jefes/as desocupados o en empleo informal: 51% con IA.
Hogares pobres en términos monetarios: 49%.
Hogares que reciben la AUH y la Tarjeta Alimentar: 49%.
Hogares monoparentales: 43%.
Hogares con cinco o más miembros: 45%.»
Niños con déficit educativo (no escolarizados o con sobreedad): 44%.
«Aunque la AUH y la Tarjeta Alimentar no eliminan la inseguridad alimentaria, sí cumplen una función protectora que se verificó especialmente en 2024, cuando se revalorizó el monto transferido y se desaceleró la inflación», explicó González Sisto.
Dinámicas persistentes
El informe también analizó la dinámica de la inseguridad alimentaria en una misma cohorte de niños entre 2022 y 2024. El 44% nunca presentó IA, pero un 15% la sufrió de forma crónica, y otro 16% la atravesó de manera intermitente. El 9% ingresó a la IA durante el último año, y sólo un 15% logró mejorar su situación.
«La inseguridad alimentaria no es solo un número, es una experiencia que puede marcar de forma irreversible el desarrollo de un niño.
Sus consecuencias en la salud, el aprendizaje y la integración social son profundas y duraderas», advirtió Catalina Hornos, presidenta de Haciendo Camino.
El rol del empleo y de la política
Los modelos econométricos utilizados por el Odsa-UCA destacan que la situación laboral del jefe/a de hogar es uno de los factores más decisivos. «Los hogares con empleo precario o desempleo vieron incrementado su índice de inseguridad alimentaria en más de 0,6 puntos respecto de los hogares con empleo formal», detalló Tuñón.
En contraposición, se estima que la AUH más la tarjeta Alimentar lograron una reducción del 23% en la inseguridad alimentaria dentro de los hogares que las perciben.
«En contextos críticos, estas políticas mitigan el riesgo alimentario, aunque su impacto es limitado frente a factores estructurales como la pobreza o la precariedad laboral», remarcó González Sisto.
La escuela como contención
Un hallazgo relevante del informe es el rol protector de la escolarización. Los hogares con niños escolarizados presentan menor índice de inseguridad alimentaria, lo que, según los autores, refuerza la importancia de políticas de permanencia escolar y programas de alimentación en las escuelas.
Sin embargo, en 2024 este efecto se redujo, posiblemente por discontinuidades en los comedores escolares o por el deterioro social generalizado.
Políticas integrales
El Odsa-UCA subraya que la inseguridad alimentaria en la infancia debe ser enfrentada con políticas públicas integrales y federales. «El acceso a una alimentación adecuada es un derecho humano. El Estado tiene la obligación de garantizarlo», afirmó Sergio Britos, del Cepea.
El informe propone un abordaje multidimensional: fortalecer el empleo formal, garantizar la permanencia escolar, revalorizar los sistemas de transferencias y transformar el sistema alimentario hacia uno más justo, equitativo y sostenible.
Desde 2020, un tercio de la infancia argentina sufre inseguridad alimentaria, y la mitad de ellos lo hace en su forma más grave», concluyó Tuñón.
«Las políticas públicas funcionan, pero no alcanzan para revertir desigualdades estructurales tan profundas», señaló González Sisto.
«Es hora de pensar una política alimentaria nacional con enfoque en derechos y mirada de infancia», sostuvo Cimadamore.
El informe del Odsa-UCA constituye una radiografía dolorosa pero imprescindible de la situación alimentaria de la infancia argentina.
Muestra que el hambre infantil es una constante que se agrava en las crisis, pero que nunca desaparece. Es una herida abierta en el tejido social argentino que requiere voluntad política, planificación integral y una mirada ética centrada en los derechos de la niñez.
«No podemos seguir naturalizando que uno de cada tres niños argentinos pase hambre. Es una deuda moral, social y política que nos interpela como sociedad», concluyó Ianina Tuñón.
Cuando el hambre
se vuelve crónica
A través del análisis de datos panel (2022–2024), el informe exploró la trayectoria de los mismos niños a lo largo del tiempo, revelando las siguientes categorías:
44,5% nunca tuvo inseguridad alimentaria.
15% padeció IA crónica (los tres años).
9% ingresó a la IA en 2024 (empeoró).
16% la atravesó de manera intermitente.
15% logró salir de la IA en 2024 (mejoró).
«Este enfoque muestra que más de la mitad de los NNyA experimentaron inseguridad alimentaria en algún momento reciente.
Incluso las exposiciones transitorias al hambre dejan secuelas. No podemos subestimar el daño acumulado en la infancia», alertó Catalina Hornos.
Recomendaciones y propuestas del informe
El documento finaliza con una serie de recomendaciones:
-Impulsar el empleo formal como principal estrategia de protección alimentaria.
-Ampliar y sostener las transferencias como la AUH y TA, en especial en hogares con NNyA en situación de riesgo.
-Fortalecer el rol de la escuela como espacio de contención y alimentación.
-Desarrollar políticas intersectoriales que articulen salud, educación, trabajo y protección social.
-Promover sistemas alimentarios más sostenibles y equitativos, que garanticen el derecho a una alimentación adecuada.
«Si no transformamos los sistemas de producción, distribución y acceso a los alimentos, la inseguridad alimentaria infantil seguirá creciendo incluso en contextos de recuperación económica», advirtió Cimadamore.